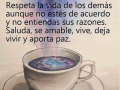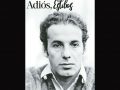Una de las cosas que debo agradecer a mis 60 años, para bien o para mal –para mal también aunque no lo crean, qué paradojas-, es que la vida me dio la oportunidad de tener una formación integral. Vamos, para que me entiendan, de que al lado de la educación formal propiamente dicha, también recibí una educación de vida. Y esa educación empieza a recibirla uno desde que nace, en el seno familiar. Mi madre y mi padre fueron mis primeros maestros. De la primera, por esa inteligencia emocional tan propia de las mujeres nacidas a principios del siglo pasado, en muchos sentidos hechas a sí mismas, infaltables en la casa; del segundo, por su sabiduría e inteligencia innata, mi padre era un “viejo lobo de mar”, hasta para los juegos de azar. Pero por otra parte está la educación espiritual –en la cual también estuvo involucrada mi madre-, en donde la más cercana al corazón de mis tías maternas (tan llena de vida a su casi centena de años), me enseñó esa parte que todos los seres humanos debiéramos tener, y que consistió en nada más y nada menos aprender, comprender y asimilar el misal católico romano cuando siendo un infante iba de su mano a escuchar la misa en la hoy Catedral de mi pueblo. De ella recibí lo más valioso de la liturgia, de sus tres momentos fundamentales, a escuchar con atención el sermón de la palabra (de Jesús), y cuánto era lo que tenía que responder como fiel católico en esa ceremonia. Ya voy poco a misa, solo en ocasiones muy especiales. Eso sí, hago mucha contrición, no precisamente como un acto de arrepentimiento –que también lo hay-, sino como una reflexión hacia mi yo interno, del por qué nos pasan estas cosas tan tremendas como las que estamos viviendo. Acostumbro decir plegarias. Hoy más que nunca me acuerdo de “Dulce madre”, no para mí, sino para todo el mundo. Lo escribe Marco Aurelio González Gama, directivo de este Portal.